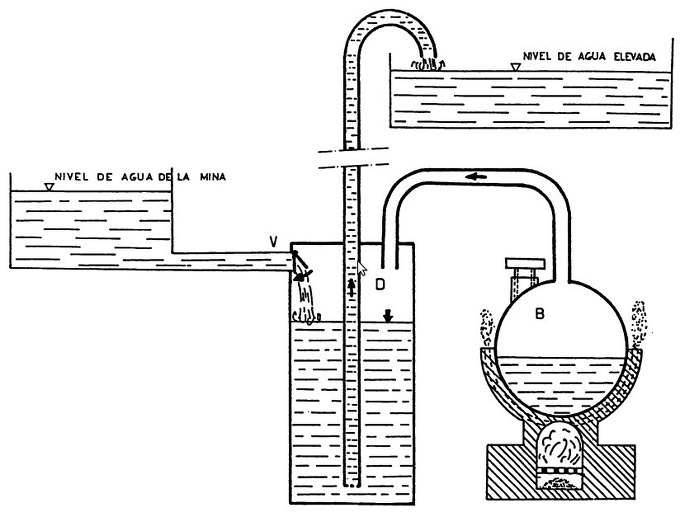No es nada descabellado el asegurar que en España hemos tenido a grandes prohombres que, bien por su participación en la divulgación cultural o bien contribuyendo como fuere a España con acciones que a ellos les engrandecían como individuos y a nuestra Patria la engrandecen como nación.
Por eso nació está sección de "Españoles Olvidados" dentro de la bitácora de "Cultura Hespéride" que en veintisiete días habrá llegado ya a los tres años. Parece como si hubiera sido ayer cuando me embarqué en este proyecto de divulgación cultural, al que complemento con mis estudios universitarios, mi trabajo en el campo y mis colaboraciones en proyectos como "Crónicas Históricas de Requena" o "Historiarum".
De los españoles que hablaré en esta ocasión, poco se ha oído hablar, pero son hombres que a través de su labor divulgativa nos permitieron conocer a los clásicos griegos y a tener una compilación de refranes, proverbios y demás sabiduría popular (Hernán Núñez de Toledo) y a profundizar en los siglos precedentes al XV en la Corona de Aragón (Jerónimo Zurita y Castro, su alumno).
-Hernán Núñez de Guzmán, El Comendador Griego o El Pinciano

Poco se sabe de su lugar de nacimiento, ya que mientras algunos lo emplazan en la localidad toledana de Illescas, otros vinculan su origen toledano a su padre, Ruy López de Toledo, quién fuera tesorero de los Reyes Católicos desde 1479-1480 y quién acabaría ejerciendo en Granada desde 1494 y siendo regidor del Concejo en 1501, pero que su lugar de nacimiento fue en Valladolid, recibiendo por tanto ese apelativo de Pinciano. Su fecha de nacimiento fue en 1478, y debido al desplazamiento como consecuencia del trabajo de su padre y el duradero establecimiento en Granada, entabló aquí su más estrecha relación.
De lo que se extraen de los pocos datos de su infancia, más allá de la conexión juvenil con Granada, es le contacto en esta misma ciudad con el conde de Tendilla, su protector y amigo; aparte de que por testimonios personales, entabló relaciones con el catedrático de Griego en la Universidad de Salamanca, Arias Barbosa, y con el gran filólogo Antonio de Nebrija, quién fue descrito de forma cariñosa por parte de Núñez de Guzmán como "mi preceptor apenas comenzada mi niñez". No obstante, todos los biógrafos coinciden en que la personalidad más determinante de Núñez de Guzmán fue el conde de Tendilla, Iñigo López de Mendoza, quién era un mecenas que le confió la educación de su hijo Luis Hurtado, a la postre gobernador de la Alhambra y capitán general de la armada en Andalucía. A su mentor le dedicó tres importantes obras como el Comentario a las Trescientas de Juan de Mena, publicado en 1499, y el segundo comentario que Núñez de Guzmán hizo a esta obra en 1505 y la Historia de Bohemia de Enea Silvio. Fue un gran viajante, realizando numerosas visitas a Italia, recordándose su segunda visita en 1505, donde adquirió una ingente cantidad de libros, aficionándose a su compra hasta completar una importante biblioteca. Pero no solo viajó para la adquisición de libros, sino para el perfeccionamiento de sus conocimientos de Griego, siendo discípulo de Filippo Beroaldo, Joviano de Sancta Maura y Battista Pio. No solo sabía latín y griego - siendo esta última la lengua en la que Núñez de Guzmán se prodigó - sino que durante su estancia en Granada, aprendió árabe, hebreo y caldeo, que con las dos lenguas anteriormente mencionadas, se completaban las cinco lenguas bíblicas y se cumplía el ideal de homo trilinguis. Tras la decepción de no haber sido escogido en la Cátedra de Hebreo que se expidió en la Universidad de Salamanca de 1511, dos años más tarde, en 1513, acabó recalando en la Universidad de Alcalá, donde colaboró en la edición de la Biblia Poliglota, para seis años más tarde acabar sucediendo a Demetrio Ducas en la Cátedra de Griego en esta misma universidad. Su apoyo al bando comunero, le granjeó numerosas enemistades y encontronazos que le hicieron volver a Salamanca, donde adquirió la Cátedra de Griego en 1524, sumándose a esta Cátedra la de Retórica en 1527, aprovechando para leer y traducir a Plinio. Finalmente, acabaría jubilándose de su Cátedra de Retórica en enero de 1548, y un mes más tarde de la de Griego. A destacar que él tradujo al geógrafo Pomponio Mela, autor de la trilogía geográfica De situ urbis (Sobre los lugares del mundo).
Como paremiológo - esto es, estudioso del hablar y los refranes vernáculos - utilizó muchas de nuestras castellanas expresiones en sus traducciones. Lo que sí es cierto, es que si muchas obras clásicas nos han sido legadas, ha sido en gran parte, a la cualitativa contribución de Núñez de Guzmán.
Merced a su labor divulgativa desde su juventud, fue comendador de la Orden de Santiago desde 1490. Tal fue su devoción que no solo portó la Cruz de Santiago en vida, sino que pidió ser enterrado con su uniforme.
-Jerónimo Zurita y Castro.

Por último, y para empezar introduciendo al otro protagonista de nuestra entrada, hemos de reseñar los famosos Anales de la Corona de Aragón, publicados en dos partes que contaban con dos clasificaciones cada una de las dos partes como lo eran primeros y postreros. Así, como una especie de Tácito de la época renacentista, nos contó el hombre que aquí nos ocupa los pormenores y organización administrativa de la Corona de Aragón y de la época previa a su configuración, cuando esta era todavía un Reino de Aragón.
Nació en Zaragoza, el día 4 de diciembre de 1512, proveniente de una familia que tenía estrechos vínculos con la monarquía, algo que sumado a su capacidad divulgativa le llevó a estudiar en la Universidad de Alcalá de Henares, recibiendo clases de Hernán Núñez de Toledo.
No hay que quedarse de forma maledicente con su buena colocación, sino con sus capacidades, para entender hasta donde llegó. Casó en 1537, en Valladolid, con Juana García de Oliván, hija del Secretario de la Inquisición, no dándose más detalles de esta unión, ni siendo esta determinante para su acceso como Cronista del Reino de Aragón el día 31 de mayo de 1548.
Un año antes de su acceso, se creó el cargo que ocupó Jerónimo Zurita por su valía y su entrega. Bajo permiso de los soberanos y Diputados de Aragón en lo que al Reino refería, se dedicó a investigar también la documentación del archivo real situado en Barcelona, lo que llevó a dar a conocer la situación acerca del Patrimonio Real, ganándose la confianza de Felipe II, entonces en Aragón como Felipe I.
Los Anales de la Corona de Aragón son su obra más importante, comenzándose su publicación en 1562, más la segunda parte en 1578 y 1579, complementándose además con la publicación de los Indices rerum (1578), donde se hacía un seguimiento cronológico de los reyes, y la Historia del Rey Don Hernando el Católico (1580), un humanista e historiador que ejerció como arzobispo de Zaragoza y Virrey de Aragón entre 1566 y 1575, como representante de la Monarquía Hispánica.
Otro cargo que también ocupó fue el Racional de Zaragoza, siendo nombrado así por Felipe II en 1571, y este cargo significaba ser el supervisor de la contabilidad municipal de la que era capital del reino entonces.
Falleció el día 3 de noviembre de 1580, siendo enterrado en el Monasterio de Santa Engracia.
Su labor divulgativa era pareja a su deseo de buscar información a través de fuentes primarias - ya se sabe, de publicaciones directas - y de no confiar en lo establecido. Tal es así, que podría decirse que superó y por mucho a Hernán Núñez de Toledo, en lo que a divulgación cultural se refiriera, pues si Núñez de Toledo sentó las bases, Zurita las ensanchó y fue capaz de echar un poco de luz acerca de datos históricos que la gente ya no recordaba. Era el ideal del hombre renacentista: un inquieto que buscaba la divulgación, el conocimiento y la información.
JAVIER RAMOS BELTRÁN, A 07 DE JUNIO DE 2.020.